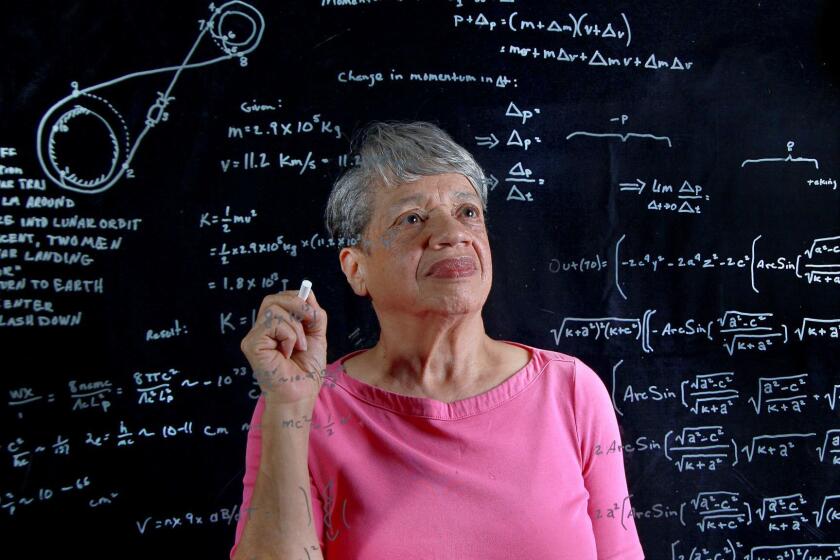Una familia aprende a contar una nueva historia de Acción de Gracias

- Share via
Es difícil decir cuándo o cómo comenzó, pero hace unos años mi esposo y yo dejamos de celebrar el Día de Acción de Gracias.
La decisión llegó gradualmente, después de muchas conversaciones y bastantes otoños luchando con la misma sensación incómoda que se presentaba cada vez que nos reuníamos alrededor de una mesa para agradecer y llenar nuestros estómagos.
Como inmigrantes de El Salvador y Armenia, sabemos sobre el dolor de reescribir nuestro pasado de genocidio y masacres, una y otra vez.
Al principio, renunciar a la fiesta fue fácil. Me ofrecía para trabajar o paseábamos por casa.
Luego tuvimos nuestro primer hijo.
Con su presencia vino esta presión, la responsabilidad de enseñarle todas las verdades sobre la fundación de este país que cuando éramos niños nunca nos enseñaron.
¿Pero dónde comienzas a educar a tu hijo cuando algunos de tus recuerdos más vívidos de la escuela primaria son usar sombreros de peregrino hechos a mano con hebilla y diademas de plumas indias? Al crecer, actué en al menos dos obras de la fiesta de Acción de Gracias, dando vida a uno de los dos personajes: Happy Pilgram o Happy Indian.
Quería llamar a mi amigo Jason, un navajo de pura sangre y la única persona nativa que he conocido. Pero se sentía extraño preguntarle de la nada: Hola, Jason, ¿cómo le explico a mi hija lo que realmente le sucedió a tu gente?
Nuestra niña era pequeña entonces, apenas comenzaba a hablar. Cada Acción de Gracias la llevamos a la naturaleza. Caminamos, recogemos palos, la ayudamos a cavar con sus dedos regordetes en el suelo. Esta se convirtió en nuestra forma de hacer una pausa, de agradecer a los habitantes originales de esta tierra.
Por supuesto, el tiempo vuela, y antes de darme cuenta, nuestra hija era una hermana mayor. Estaba en el jardín de infantes y su mente absorbía todo tipo de hechos; cada día nos desafiaba con preguntas: mamá, ¿sabías que la ballena azul es el animal más grande que haya existido? Mamá, ¿por qué todo dice “Hecho en China”? Mamá, ¿cómo es que la gente elige romperse el corazón?
Un día de otoño, estaba vaciando su mochila y encontré un pequeño folleto engrapado con una cara familiar en la portada: Cristóbal Colón. Se me encogió el estómago al pasar las páginas y ver cuán diligentemente mi niña había tratado de mantenerse dentro de las líneas mientras coloreaba cada capítulo de su viaje transatlántico para descubrir las Américas.
“Sé que esto puede ser confuso”, le dije. “Pero necesito que sepas que este hombre no es un héroe. Él y muchos otros causaron dolor a una infinidad de personas. Cuando seas mayor, papá y yo te contaremos más de la historia”.
Pero la verdad era que todavía no teníamos idea de cómo empezar. Y si no éramos capaces de comenzar a contarles a nuestros hijos la historia de esta nación, ¿cómo podríamos hablarles sobre nuestras historias personales?

Un día, mi esposo necesitaría guiar a nuestros hijos a través del genocidio armenio, contarles cómo el Imperio Otomano, ahora Turquía moderna, mató sistemáticamente a 1.5 millones de armenios entre 1915 y 1923.
En algún momento tendría que decirles que, en la década de 1980, mi familia y yo huimos de El Salvador porque una poderosa oligarquía, con ayuda de Estados Unidos, libró una guerra que mató a más de 75.000 salvadoreños. Un informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador atribuyó el 85% de los actos de violencia a agentes del estado.
Cómo miras a tu hijo y le dices: Ten mi amor, toma esta carga dolorosa.
Por otra parte, ¿cómo te mantienes en silencio y dejas la narración completamente a los demás, a los sistemas y libros escolares que durante generaciones nos han dejado fuera?
En la escuela primaria, mi madre no tenía forma de cuestionar nada de lo que me enseñaron. Ella era una inmigrante, una adolescente de un pequeño pueblo salvadoreño cuya educación se detuvo en quinto grado. Cada vez que llegaba a casa con un permiso para que ella firmara, era testigo de su lucha en nuestra mesa del comedor: la forma en que se sentaba, agarraba el bolígrafo con fuerza y, luego, con el miedo lento y vacilante de un niño, temblaba su camino alrededor de cada una de las 13 letras cursivas que componen su nombre y apellido.
Una cosa que adquirimos muy rápido viviendo en Estados Unidos fueron los días festivos. Para cada ritual en el calendario, aprendimos qué accesorios comprar y cómo hacerlos: tarjetas de felicitación en el Día de San Valentín, ropa verde en el Día de San Patricio, disfraces en Halloween.
La única costumbre que nunca aprendimos a seguir fue el Día de Acción de Gracias.
La parte de gratitud fue fácil. Mi madre, una católica acérrima, aprovechaba cualquier oportunidad para reunirnos y ofrecernos lecciones sobre Dios. ¿Pero la comida? Esa fue una historia diferente.
Sentada en casa cada año con nuestros platos de papel y panes con chumpe (un sándwich tradicional de pavo salvadoreño), imaginé al resto de Estados Unidos en una mesa abundante llena de porcelana fina, recreando “Freedom From Want” de Norman Rockwell, esa famosa pintura con la matriarca mostrando a su familia un pavo perfecto de Acción de Gracias en una bandeja.
Hasta el día de hoy, sólo he visto relleno, jamón horneado y salsa de arándanos en comerciales de televisión, volantes de tiendas de comestibles o en las comidas de la sala de redacción.
Admití una parte de esto a un compañero de trabajo blanco hace años. Su mandíbula cayó, justo antes de preguntar bromeando: “¿Qué clase de estadounidense eres?”
Con los años he aprendido que, como inmigrante salvadoreña criada en este país, soy el tipo de estadounidense cuya historia puede borrarse fácilmente.
Hasta hace un año, no sabía nada de mis propias raíces, mi pasado mestizo-indígena.
Al leer, recientemente descubrí que gran parte de mi español salvadoreño, las hermosas palabras de caliche que rara vez uso fuera de mi casa porque, ¿quién entenderá?: encachimbada (enojado), guishte (fragmento de vidrio), fufurufa, chambón (desordenado) - son parte de un dialecto influenciado por el pueblo pipil del oeste de El Salvador.
También aprendí que una de las principales razones por las que millones de salvadoreños viven en la pobreza brutal hasta este día es porque después de que El Salvador se independizó en la década de 1820, el gobierno, en una serie de decretos, se apoderó de las tierras comunales de los indígenas y luego los forzó a trabajar la tierra por salarios muy bajos.
Cada vez que estos campesinos protestaban, se encontraban con una fuerza militar mortal. Ese fue el caso en 1932, cuando un general dirigió La Matanza, el asesinato de más de 30.000 personas, aniquilando a través del genocidio gran parte de la lengua y las costumbres indígenas de El Salvador. (Estas culturas en los últimos años han comenzado a resurgir).
Como periodista, me he encontrado con ganas de compartir estas y otras verdades sobre Centroamérica, incluidas las dolorosas formas en que Estados Unidos ha desestabilizado durante décadas casi todos los aspectos de la vida en esa región.
Para hacer esto, recientemente asistí a un taller de escritura, un seminario que motiva a los periodistas de color a publicar sus historias personales. Durante dos días, escuché ensayos poderosos escritos por un grupo de colegas negros, latinos, asiáticos y del sur de Asia. Entre nosotros, había un nativo americano, un miembro de la nación Acoma Pueblo.
Rhonda LeValdo, periodista y profesora de Kansas, leyó en voz alta un artículo que escribió sobre el trauma y el agotamiento de tener que tratar continuamente con individuos que pasan por alto la historia de sus antepasados nativos americanos: esos millones de personas que una vez fueron asesinadas, robadas de su tierra, tradición e idioma.
Los meses de octubre y noviembre son difíciles para ella: está el desfile de disfraces de Halloween con esta temática: Pocahontas, indio con pintura de guerra, indio muerto con una flecha en el ojo.
Con Acción de Gracias vienen los gorros en la cabeza, disfraces de peregrino y la recreación de esa comida perfecta de Plymouth.
“¿Los no nativos creen eso porque nuestros números son tan bajos en población que no importamos?”, escribió LeValdo. “Algunos no nativos quieren recordarnos con cariño como si todavía lleváramos piel de ante, tocados y representáramos al noble salvaje”.
Un día después de llegar a casa del taller, estaba vaciando la mochila de mi hija cuando encontré una invitación. Era de una obra de teatro en la que protagonizaría: “¡Acción de Gracias en Plymouth!”
El guión se centraba en Squanto, un hombre de Pawtuxet que fue esclavizado por comerciantes ingleses y luego al descubrir que su gente estaba siendo “aniquilada por enfermedades de Inglaterra” quedó con el corazón roto.
Squanto continuó apoyando a los peregrinos fríos y hambrientos que huyeron a Estados Unidos en busca de libertad religiosa. Los ayudó desde el amanecer hasta la puesta del sol, se convirtió en su maestro y amigo.
Al final, los peregrinos invitaron a los nativos americanos a una fiesta. Los peregrinos “dieron gracias por todo lo que tenían. Los peregrinos y los nativos americanos se alegraron juntos”.
Observé ese final feliz por un rato, lo leí varias veces.
Pensé en la maestra de primer grado de mi hija, en todas las profesoras que con el tiempo entrarán en su vida y, poco a poco, moldearán su mente con su arduo trabajo y sus mejores intenciones.
Me acerqué a mi hija que estaba sentada en la mesa del comedor.
“¿Cómo te sientes acerca de esta obra?”, le pregunté.
“Un poco rara”, dijo, sin levantar la vista de su tarea. “No estoy segura de si todo es verdad, pero si no lo es, ¿qué es cierto?”
“Desearía poder responderte ahora mismo”, le dije. “Vamos a investigar un poco y resolverlo juntas”.
En los días siguientes, los libros comenzaron a llegar por correo a nuestra puerta principal, títulos de niños que seleccioné cuidadosamente después de buscar en Internet.
Muchos vinieron recomendados por un educador nativo americano que dirige un sitio que critica los libros infantiles escritos sobre ellos.
Los personajes de esos libros le enseñaron a nuestra familia más sobre la humanidad de lo que podríamos aprender en esa vieja obra familiar.
De una abuela Cree, descubrimos que aunque su internado del gobierno una vez la obligó a mezclarse con los demás “como una bandada de cuervos”, ella persistió, vistiendo su cabello largo y colores brillantes.
De un niño de Lipan Apache, un manifestante en Standing Rock, aprendimos que una pequeña protesta, con la ayuda de otros, podría convertirse en un movimiento mundial.
Y de un libro sobre las tradiciones cherokee, descubrimos una nueva palabra: Otsaliheliga.
Eso es lo que la gente dice para expresar gratitud, para recordar sus bendiciones y sus luchas, en todas las temporadas.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.